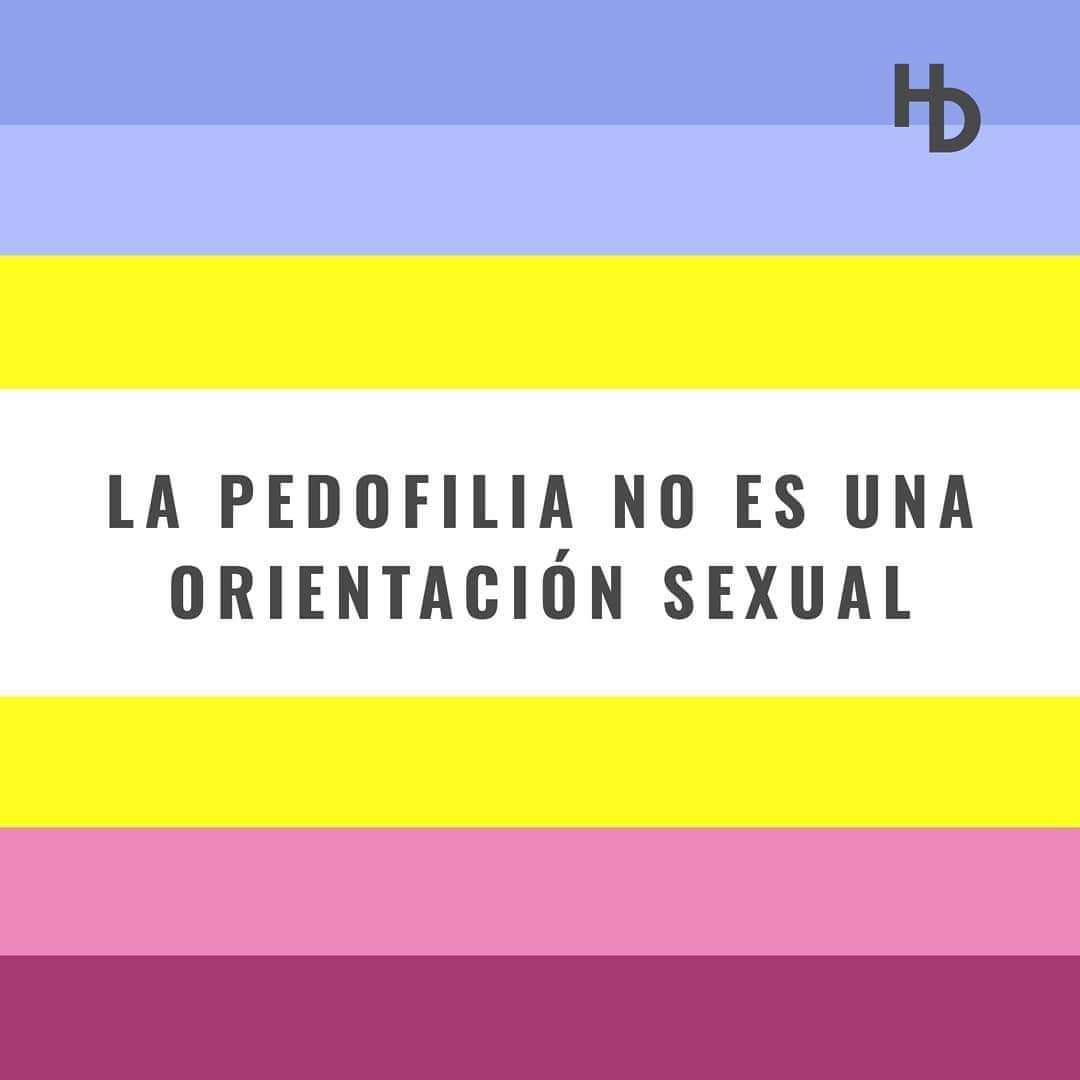“El médico me revisó la barriga y me dijo ‘tu bebé está muerto; aquí no te podemos atender’”, me contó Yasmelis Casanova el 10 de mayo, Día de las Madres.
La conocí al entrar al Hospital Materno Infantil de Petare, un complejo de barrios informales en el este de Caracas.
Casanova, de 42 años y con 31 semanas de embarazo, me dijo que llevaba varias horas con dolores y había tenido un largo viaje en transporte público, sorteando retenes instalados por la cuarentena.
Pero en el hospital le informaron que no había agua, solo uno de sus cuatro quirófanos funcionaba, el hematólogo estaba con licencia médica desde que comenzó el confinamiento nacional, el 17 de marzo, y el banco de sangre no estaba operativo.
Casanova pasó dos horas en una silla de plástico a la entrada, donde la conocí, hasta que el dolor y la hemorragia se hicieron inaguantables y el personal del hospital accedió a ingresarla. Eran las 8 de la mañana.
Cuatro horas más tarde, una enfermera se aproximó a su nuera y acompañante para decirle, “a regañadientes”, que la vida de Casanova corría peligro y por eso la trasladarían a otro hospital mejor equipado, a una hora de distancia de Caracas.
Allí, tras alumbrar a su hija muerta, le hicieron una transfusión y una histerectomía. Pero, me dijo más tarde por teléfono: “Ellos no me dijeron nada, ni que me iban a sacar los ovarios, ni nada. Ellos me durmieron, y me dijeron al otro día lo que habían hecho”.
Casanova y su familia afirman que desde ese momento permaneció sola durante 20 días de hospitalización. Su pareja y su nuera solo pudieron hacerle una breve visita cada uno. “Eso fue lo más duro”, me dijo, al describir sentimientos de soledad y tristeza. El 13 de mayo fue operada otra vez de urgencia para detener una nueva hemorragia, y solo le dieron de alta el día 30.